La bruja
En esa oscuridad previa a la electricidad, la mente humana, incapaz de tolerar el vacío de explicaciones ante la desgracia —una cosecha que se pudre, un niño que enferma, una tormenta que arrasa el valle—, se vio obligada a crear un contenedor para sus terrores. Lo llamó bruja.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026

Artículo
Hace mucho tiempo la noche no era simplemente la ausencia de luz, sino un territorio físico, denso y palpable, habitado por lo desconocido. En esa oscuridad previa a la electricidad, la mente humana, incapaz de tolerar el vacío de explicaciones ante la desgracia —una cosecha que se pudre, un niño que enferma, una tormenta que arrasa el valle—, se vio obligada a crear un contenedor para sus terrores. Lo llamó bruja.
Sin embargo, reducir esta figura a un simple cuento de viejas o una superstición sería un error de base. La bruja no es solo un personaje para asustar a la infancia; es un síntoma social, una construcción política y, ante todo, un espejo de nuestra propia mente. Como sugería el psicoanalista Carl Jung, la bruja encarna la «Sombra»: todo aquello que la moralidad establecida reprime se proyecta hacia el exterior. Históricamente, no se quemaban mujeres; se quemaban incertidumbres. Al señalar con el dedo a la diferente, la comunidad se unía y reafirmaba su frágil normalidad.
Pocos escenarios ilustran este choque entre lo místico y lo político como Euskadi. La geografía vasca, y su idioma, se convirtió a ojos de la Inquisición en el lugar perfecto para imaginar conspiraciones. Pero para entender el conflicto, hay que mirar más allá del mito.
Históricamente, no se quemaban mujeres; se quemaban incertidumbres
En la visión del mundo vasca, la sorgina –bruja– no era la villana de la cristiandad medieval. Originalmente, su figura estaba unida a la tierra y a la diosa Mari, la personificación de la naturaleza. Eran, a menudo, parteras, curanderas y guardianas de una sabiduría sobre plantas transmitida de madres a hijas. El choque fue cultural: a principios del siglo XVII, el Estado moderno intentaba centralizar su poder y se topó con una forma de vida que no entendían.
Los informes del inquisidor Pierre de Lancre, que actuó en la zona vasco-francesa (Iparralde), revelan que su terror no era tanto al diablo como a la libertad de la mujer vasca. En una sociedad donde los hombres pasaban meses en el mar cazando ballenas, las mujeres gobernaban la casa, administraban el dinero y mantenían el tejido social. Esa independencia femenina, sumada a las reuniones festivas locales, fue vista bajo una mirada machista y religiosa como el Akelarre (literalmente, el prado del macho cabrío). Lo que para unas era comunidad, para otros era conspiración.
El caso de Zugarramurdi (1610) es el ejemplo perfecto, no por la magia, sino por cómo funciona el pánico social. Fue allí donde la razón comenzó a ganar la batalla, curiosamente, desde dentro del sistema. El inquisidor Alonso de Salazar y Frías, conocido luego como «el abogado de las brujas», aplicó la lógica y la investigación rigurosa. Tras entrevistar a casi 2.000 acusados y recorrer las montañas navarras, llegó a una conclusión que cambiaría las leyes: «No hubo brujas ni embrujados hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos». Salazar demostró que las confesiones eran fruto de la tortura o la sugestión, desmontando la maquinaria de la hoguera con la herramienta más peligrosa de todas: la razón.
Si la historia nos explica el «quién» y el «por qué», la ciencia moderna nos ofrece pistas fascinantes sobre el «cómo». Muchos de los fenómenos sobrenaturales descritos en los juicios de brujería tienen una base biológica que, en aquella época, era imposible de descifrar.
Un protagonista silencioso de esta historia es el cornezuelo del centeno (Claviceps purpurea), un hongo parásito que crece en los cereales en climas húmedos y fríos. Este hongo contiene sustancias químicas que son parientes directos del LSD. Su consumo continuado a través de pan contaminado provocaba ergotismo, una intoxicación masiva conocida como «Fuego de San Antonio».
Imaginemos una aldea del siglo XVII tras una mala cosecha, comiendo pan infectado. Los síntomas incluían alucinaciones muy reales, convulsiones y una sensación de quemazón en brazos y piernas. Ver demonios o sentir que bestias invisibles te atacaban no eran pactos con Satán, sino una crisis de salud pública. Del mismo modo, los famosos «ungüentos de volar» que preparaban algunas curanderas contenían a menudo estramonio, beleño o belladona. Estas plantas son ricas en sustancias que, al ser absorbidas por la piel —frecuentemente usando bastones o varas para aplicarlas, lo que dio origen a la imagen de la escoba—, provocaban estados alterados de conciencia y una sensación física real de estar flotando. La magia, en muchos casos, era química mal entendida.
De la hoguera a la resistencia política
Hoy, la bruja ha sufrido una transformación radical. Ha pasado de ser un objeto de terror a un símbolo de reivindicación. En la era de la tecnología y la conexión constante, asistimos a lo que el sociólogo Max Weber llamó el «desencantamiento del mundo», y como respuesta, surge un renovado interés por lo místico.
La bruja moderna ya no es la anciana encorvada del cuento; es un símbolo de resistencia
La bruja moderna ya no es la anciana encorvada del cuento; es un símbolo de resistencia. Como argumenta la escritora Silvia Federici, la caza de brujas fue fundamental para el inicio del capitalismo, pues sirvió para destruir el poder comunitario y controlar a las mujeres para asegurar mano de obra. Por tanto, llamarse bruja en el siglo XXI tiene un peso político: es reclamar el control sobre el propio cuerpo, valorar la intuición y el conocimiento práctico frente a la frialdad de los datos, y reconectar con los ciclos naturales en plena crisis climática.
¿Siguen existiendo las brujas? Si buscamos a alguien que vuele sobre los tejados desafiando la física, la respuesta es no. Pero si entendemos a la bruja como una realidad psicológica, como una fuerza social que habita en los márgenes y desafía la norma, entonces están más vivas que nunca.
La persistencia del mito nos revela algo fundamental sobre la condición humana: necesitamos el misterio. Hay un rincón en la mente humana que se resiste a ser totalmente iluminado. Allí, en la penumbra, sigue habitando la bruja, recordándonos que, aunque hayamos conquistado la noche con electricidad, no hemos logrado eliminar el miedo —ni la fascinación— por lo que no podemos controlar. Al final, la bruja no es otra cosa que nuestra propia imagen en el espejo de la historia; una advertencia sobre lo que sucede cuando el miedo gobierna a la razón.





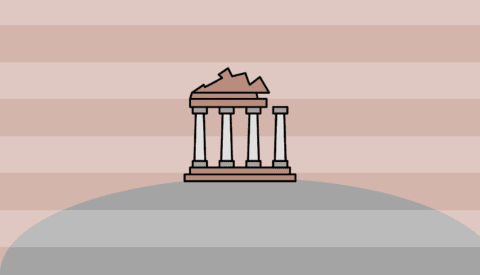






COMENTARIOS