
Un momento...
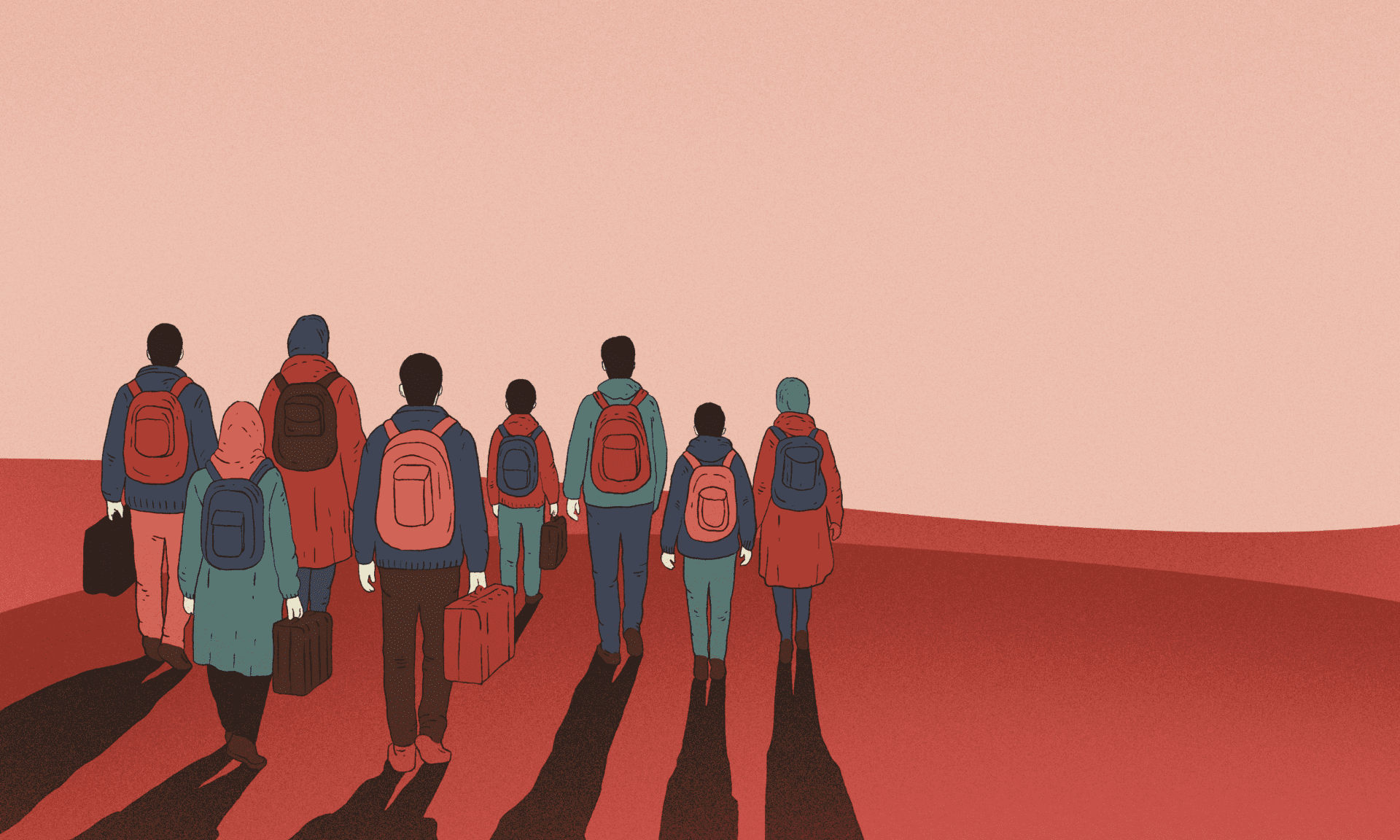
Follow the money, decían los investigadores de la serie The Wire, inspirándose en la trama de Todos los hombres del presidente. Sigue el rastro del dinero y llegarás al capo de la mafia. Así proceden los inspectores de hacienda y los sociólogos, y así deberíamos proceder en cuestiones de identidad. Nos perdemos en debates ontológicos y metafísicos sobre el ser nacional, qué significa ser extranjero o qué constituye un país, pero el galimatías se aclara enseguida si seguimos el dinero. Eso es, en resumen, lo que le dijo Karl Marx a Hegel: déjate de fenomenologías, tío, y sigue el dinero. Solo así entenderás cómo funciona el mundo.
Siguiendo el dinero se ven claras las raíces del nacionalismo vasco, por ejemplo. El aranismo de finales del XIX tenía una obsesión por la pureza étnica, que sentía amenazada por la llegada masiva de campesinos de la meseta y del sur de España para trabajar en las acerías. Asustados ante tanto pobre rebozado en hollín, los aranistas se encastillaron en un sentimiento de casta (de donde viene el adjetivo castizo) justificado por la pureza de sangre: los vascos eran un pueblo inmaculado, impermeable al latín de los romanos. No era Sabino Arana el primero que recurría a esa virginidad ancestral. Los señores de Vizcaya ya habían ahormado el mito en tiempos de la Contrarreforma. Cuando la Inquisición perseguía a herejes y conversos por toda España, los nobles vizcaínos aducían que a sus tierras no llegaron moros ni judíos, y presumían de ser los únicos cristianos viejos en un país de advenedizos y mil leches.
No los animaba el fervor religioso, sino el dinero. El certificado de pureza de sangre era un documento imprescindible para participar de la rapiña conquistadora. No se concedían encomiendas ni sinecuras en las tierras usurpadas a los moros o en las Indias a personajes de linaje dudoso. La pureza cristiana de los vizcaínos les garantizaba el monopolio de la administración imperial, de ahí que la toponimia de América esté llena de sonoridades euskaldunas y de que muchos criollos que acaudillaron la independencia de las repúblicas americanas —y cuyos descendientes siguen ocupando escaños y presidencias— tuvieran más de ocho apellidos vascos.
Quien quiera saber por qué la identidad es tan importante, que no escarbe en los sentimientos de los poetas ni se deje engañar por la nostalgia de los emigrantes. Basta con seguir la plata que descendía el río de la ídem desde Potosí a Buenos Aires y se embarcaba en galeones rumbo a Cádiz. Esquivando a corsarios ingleses y tempestades en los trópicos, la expedición llegará segura a los puertos de Sabino Arana y a los verdes, rojos y blancos de la ikurriña. Hoy, como entonces, se trata de quedarse con el oro y no compartirlo con los de la tribu de al lado, a los que se acusa de viles e impuros. En definitiva, indignos de la prosperidad.
La pureza es un mito para justificar conquistas o para preservar privilegios que se sienten amenazados. Consolidar esos mitos requiere mucha coacción y propaganda, pues la experiencia cotidiana nos dice que estamos hechos de millones de mezclas. Las formas puras solo existen en las abstracciones de la geometría y en las alturas celestes de la teoría. Vivir es convivir. Y convivir es mancharse, dejarse influir por el otro. La endogamia es el camino más seguro hacia la extinción y el retraso mental.
No hay ninguna sociedad que no sea el resultado de hibridaciones. No hay ninguna lengua, ni siquiera la ancestral vasca, que no esté hecha de otras tantas que la precedieron, la cercaron, la degradaron o la desplazaron. En España hablamos un latín al que se le engastaron palabras ibéricas y celtas (balsa, vega), y venía ya muy baqueteado de etrusco (ancla, cebolla) y griego (teatro, bodega). Se nos pringó después del alemán primitivo que hablaban los visigodos (guerra, ropa), del vasco (izquierda, boina, chatarra, bacalao) y, por supuesto, del árabe (al- mohada, la mitad de los topónimos de España, miles de palabras, incluida ojalá), pero también del náhuatl (chocolate, tomate, chicle), del maya (patatús, campechano) y del quechua (cancha, chiripa, china, en su acepción de ‘piedrita’), entre otros muchos idiomas con los que el castellano copula, en una orgía lingüística perpetua. Hablamos con palabras muy viejas que ya sonaban en Iberia antes de los fenicios, pero también con muchas otras que dejaron en prenda los conquistados, los conquistadores y todos los errantes que iban de acá para allá por mil motivos.
Lo mismo sucede con la comida: toda cocina es fusión. Cuando comemos un cocido, sorbemos la sopa de la adafina judía, la olla podrida cristiana y el cuscús magrebí. Sin América, el caldo no tendría esa tintura roja del pimentón, ni existiría el chorizo «de mi pueblo» que con tanto orgullo chovinista se celebra. Ni los tomates de Barbastro ni las patatas gallegas proceden de Barbastro o de Galicia, como el asado argentino está hecho de vacas europeas emigrantes. No hay un solo plato tradicional que no sea el resultado de invasiones y cruces de otras tradiciones que, a su vez, son mezclas de otras muchas. ¿Acaso el sushi y el kebab no son ya gastronomía española, tan cotidianos como el gazpacho? Porque hubo un día en que el gazpacho fue cocina exótica en Burgos. Dentro de cien años, solo los eruditos sabrán que el sushi es originario de Japón.
Frente a la imagen nacional de una comunidad estática y perenne que persiste siglo tras siglo, idéntica a sí misma, se impone la idea de un mundo dinámico, un péndulo de Foucault imparable de masas que van y vienen, cuestionando el mito del sedentarismo. Que el Homo sapiens arase la tierra y fundase ciudades en ese período que llamamos neolítico, origen de los Estados modernos, no significa que los individuos abandonasen sus hábitos nómadas. Nunca hemos dejado la manía de ir de un lado para otro con la mudanza a cuestas. A veces, como invasores y colonos. Otras, como inmigrantes pobres que buscan prosperar en la tribu más rica, a menudo lavándoles los platos y las letrinas. Siempre, como errantes que persiguen un lugar en el mundo y casi nunca lo encuentran. O lo hacen por un tiempo breve, hasta que sus hijos o sus nietos echan a andar otra vez.
Quien se aferra a un pasado puro, o es un cínico, como los señores de Vizcaya del siglo XVI que querían quedarse la plata de las Indias, o es un ingenuo que no comprende que su vida está hecha de las piedritas y la arena que llevaban en los zapatos millones de errantes. Y no hace falta adoptar una perspectiva global ni panhistórica para verlo.
Alberto Núñez Feijóo debe su liderazgo del Partido Popular a su condición previa de presidente de la Xunta de Galicia. Como tal, recogió el legado de un pueblo forjado en la emigración, hasta el punto de generar una metonimia: a los españoles en Argentina y Uruguay se les llama «gallegos». Feijóo ha hecho campaña en Buenos Aires y ha aprobado subvenciones para mantener las casas gallegas de La Habana o de Zúrich, adonde mandaba grupos de folclore, poetas y pulpeiras para atemperarles la morriña. En la biografía de todos los gallegos vive el recuerdo de la emigración masiva que aún marca el paisaje urbano. Basta con ver las escuelas de indianos en los pueblos, pagadas con el dinero de los emigrados, o darse una vuelta por los jardines de Laxe de Vigo, donde los restaurantes de moda ocupan los locales de las viejas navieras que llevaban a los gallegos pobres a ultramar. Aún se conservan los despachos de billetes y las tablas con las tarifas. Sin embargo, como líder nacional, el antiguo presidente de Galicia promueve políticas de retribalización: al tiempo que celebra el legado de los emigrantes gallegos, quiere cerrarle el paso a los migrantes que hoy aspiran a vivir en Galicia y en el resto de España.
Las religiones son instrumentos del tribalismo, pero tanto el cristianismo como el Islam se plantearon como revoluciones ecuménicas. El mandato evangélico de acoger a los que huyen y la proverbial hospitalidad árabe manifiestan la conciencia de que el mundo siempre está en movimiento y de que el enrocamiento tribal es contrario al tejido comunitario y a la virtud. Se acoge a los migrantes porque nosotros también podemos serlo. Olvidarlo es entregarse a la política del miedo, el primer paso para convertir en monstruos a los forasteros.
Antes de convertirse en fanáticos que se masacraban entre sí, los primeros revolucionarios cristianos y árabes entendieron que las diferencias culturales son accidentes superficiales que se traspasan con facilidad. La literatura y el arte alcanzan la universalidad porque a través de ellos nos reconocemos por encima de cualquier minucia tribal. No hay dioses ni lenguas ni reyes ni océanos lo bastante grandes que nos impidan entender a ese forastero que se parece tanto a nosotros. Llora por lo mismo. Tal vez no se ría por los mismos chistes, porque el humor es contexto e inmediatez, y su efecto rara vez se siente fuera del momento y el grupo de amigos en el que se pronuncia, pero comprende nuestros pesares y placeres porque los seres humanos estamos hechos para comprendernos de un vistazo. Incluso comemos lo mismo en todas partes, por rara o incomestible que nos parezca a primera vista la gastronomía de los demás.
En la Odisea se celebran muchas hecatombes. Si la traducción es fina, el lector se imagina fácilmente los banquetes: sacrifican bueyes o corderos, asan las piernas y las cortan en trocitos pequeños que comen con pan ácimo y verduras. Es decir, comen un kebab, que es lo que compartió Jesucristo con sus apóstoles en la última cena. Cuando los soldados de Hernán Cortés entran en la plaza de Tenochtitlán, Bernal Díaz del Castillo describe a unas mujeres acuclilladas que preparan unas tortas de maíz rellenas de carne y unas verduras que no identifica, pero que a los ojos de cualquiera se presentan como tacos: los turistas de hoy se encuentran a las descendientes de esas mujeres vendiendo tacos muy parecidos en el Zócalo de Ciudad de México.
Pasada la impresión inicial, al segundo mordisco nos reconocemos en la comida de los otros, porque todas las gastronomías son combinaciones de proteínas, verduras e hidratos mucho menos diferentes de lo que parecen. Una pizza de anchoas, un taco al pastor, una crepe de salmón, una empanada de zorza, un sándwich de pepino inglés, un giros con patatas o un bao de pulpo en tempura son lo mismo, como las culturas son variaciones de un mismo tema humano. Por eso los japoneses también lloran con la Chacona de Bach, como si fuesen luteranos alemanes del siglo XVIII. Temer la disolución de la cultura propia en otras extranjeras supone tener miedo a la humanidad misma y engañarse creyendo que hay algo irreductible y original en nuestra habla o nuestras costumbres volanderas, cuando no son más que plagios y refritos de tantas otras. Hojas y formas que arrastran los caminantes, nada más.
Abrazar el ecumenismo significa aceptar nuestra impureza y nuestra naturaleza bastarda. Renunciar a las ilusiones de nobleza es un imperativo necesario para que las sociedades complejas y abiertas de Europa sigan mutando como siempre han hecho, albergando en un ideal democrático ese mosaico cuyas teselas van a fundirse sin remedio y sin que se noten las líneas de fisura. Sucederá así, lo quieran los xenófobos o no, y será más fácil para todos si lo aceptan de primeras y no se enrocan como Sabino Arana, protegiendo su castillito de arena de una marea que no cesa y ante la que solo cabe nadar.
Un momento...