Caracoles enamorados
por Manuel Jabois
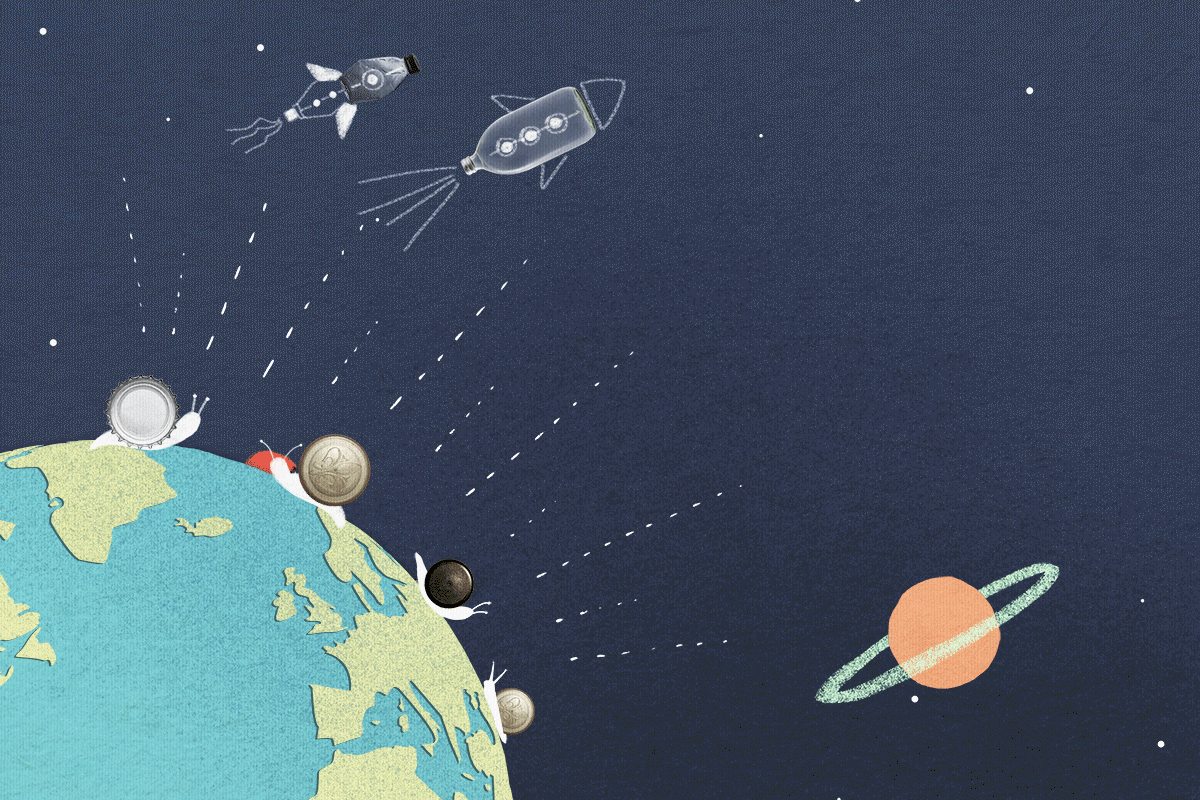
El día que cumplió diez años, Armando Mansilla tuvo puntería por primera vez. Había ido con su abuelo a la feria del pueblo. En el puesto de las escopetas de balines, Armando señaló un enorme muñeco de trapo que regalaban si acertabas a dar a tres palillos. Su abuelo cogió la escopeta, apuntó y, con cinco disparos, partió tres. El abuelo de Armando era cazador, si bien era la primera vez que cazaba palillos. «Armandito», le dijo, «nunca cacé animales tan pequeños y que no se puedan comer». Por la tarde, en la finca, el abuelo colocó cuatro latas encima de un muro, dio quince pasos atrás y le dio una escopeta de balines a Armando para que, la próxima vez, disparase a los palillos. Armando necesitó 25 disparos para romper una lata, pero la rompió.
En la clase de Armando Mansilla hay una asignatura que se llama Pretecnología y en la que hoy, día de su cumpleaños, hay que hacer caracoles con tapones de rosca. En realidad, en clase de Pretecnología se trabaja todo el rato con tapones de rosca, tapones, chapas y latas. La profesora, doña Elsa, dice que todo lo que no se tira, se vuelve a utilizar. Y que lo que se tira de cualquier forma en lugar de reciclarlo, como Armando tira el chicle de la boca al suelo, por ejemplo, se queda en la tierra para estropearla tan despacio que no lo notaríamos. Amparito Riñones, la tercera niña más lista de clase, levantó la mano y dijo que, si no lo notábamos, qué más daba. La profesora doña Elsa le dijo que, si no sentía dolor en su mano derecha, podía meterla en el fuego y no sentiría nada, pero terminaría chamuscada. Y eso pasaría con nuestro planeta si no lo cuidábamos. El «ooooh» entre la risa y la sorpresa se escuchó en todo el colegio.
Por la tarde, cuando mamá sacó la tarta, a Armando Mansilla las fresas con nata ya le sabían a la mano chamuscada de Amparito Riñones. Allí contó que en clase estaba haciendo caracoles con tapones de botellas de vidrio, así que dijo que de las botellas que se usasen en casa, le diesen a él los tapones, los corchos y las chapas.
—¿Pero cuántos caracoles quieres hacer, criatura? –le preguntó su padre.
—Los que hagan falta.
Armando Mansilla se fue para su cama creyendo que si conseguía salvar todos los tapones de rosca que pudiese, también salvaría el mundo. Salvar el mundo era una cosa que tenía entre ceja y ceja desde que era pequeño Armando Mansilla; sería su manera de ser el superhéroe que ansiaba ser desde que leía cómics.

Esa noche, cuando estaba en cama, su madre le trajo un libro. «No es para niños de tu edad», dijo, «pero quiero leerte un poco». Armando Mansilla leyó el título en la cubierta, El sonido de un caracol salvaje al comer. Su madre abrió el libro y le contó que los caracoles se enamoraban tirándose flechas. Cuando se gustan, los caracoles se disparan darditos «blancos, frágiles y diminutos» que se hunden en el costado del otro. Esos dardos, leía mamá, «son minúsculas y hermosas saetas de carbonato cálcico y parece que hubieran sido fabricadas por un artesano extraordinario. Tardan una semana en crecer dentro del cuerpo del caracol y pueden llegar a medir hasta un tercio de la longitud de la concha».
Armando Mansilla se quedó dormido escuchando las palabras de su madre, y esa noche soñó con que sus caracoles de tapones de rosca disparaban flechas del amor. Las suyas, pensaba ya entre sueños, serían de fino vidrio, de tal forma que esas flechitas minúsculas, al dispararse y dar en el otro caracol, se romperían y avisarían del enamoramiento. Armando –Mansilla por parte de padre, Moreno por parte de madre– pensó que si también reciclaba vidrio podría incluso salvar otro planeta, además de este.
El día que tuvo puntería por primera vez, Armando lo recuerda con euforia, excitación y alegría. El día que tuvo puntería por última vez, Armando lo recuerda con más euforia, con más excitación y con más alegría. Fue un año después, el día que cumplía once. Volvió a pasar la mañana con el abuelo en la feria de barracas, y esta vez disparó él a los palillos y consiguió romper dos, así que no tuvo derecho a muñeco. Le dio igual, ya que había conseguido algo muy difícil: tener puntería para apuntar ya no a una botella, sino a un palillo. Así que esta vez, como era mayor, el abuelo no le llevó a entrenarse con latas, sino que le pidió que le acompañase a cazar perdices.
En una de estas le dio la escopeta a Armando Mansilla, un niño menudo y frágil pero con dos o tres ideas muy fuertes, y Armando o Armandito, como le llamaba su abuelo, apuntó al cielo con toda la mejor puntería que había acumulado ese año mientras volaban las perdices por el cielo y se arrastraban los caracoles por el suelo. Armando apuntó, y apuntó, y cuando estuvo seguro de haber apuntado, apretó el gatillo. El balín, limpio, se perdió por el cielo al lugar exacto donde lo quería mandar, un lugar fuera del alcance de ninguna perdiz. Y aunque su abuelo se decepcionó un poco, Armando Mansilla pensó que si utilizáramos mejor el mundo, podríamos reutilizarlo como se reutilizaban las cosas para hacer animales en el colegio, o dejarlos vivir fuera de él.
Ilustraciones de Valeria Cafagna


