María Moliner, la bibliotecaria de Don Quijote
En una España aún tambaleante por los ecos de la Guerra Civil, María Moliner (1900-1981) se sumergió en un trabajo colosal que muchos consideraban inútil e incluso temerario: crear un diccionario que reflejara el uso real del español. Hoy, cuando se cumplen 125 años de su nacimiento, su obra sigue siendo un referente de consulta.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
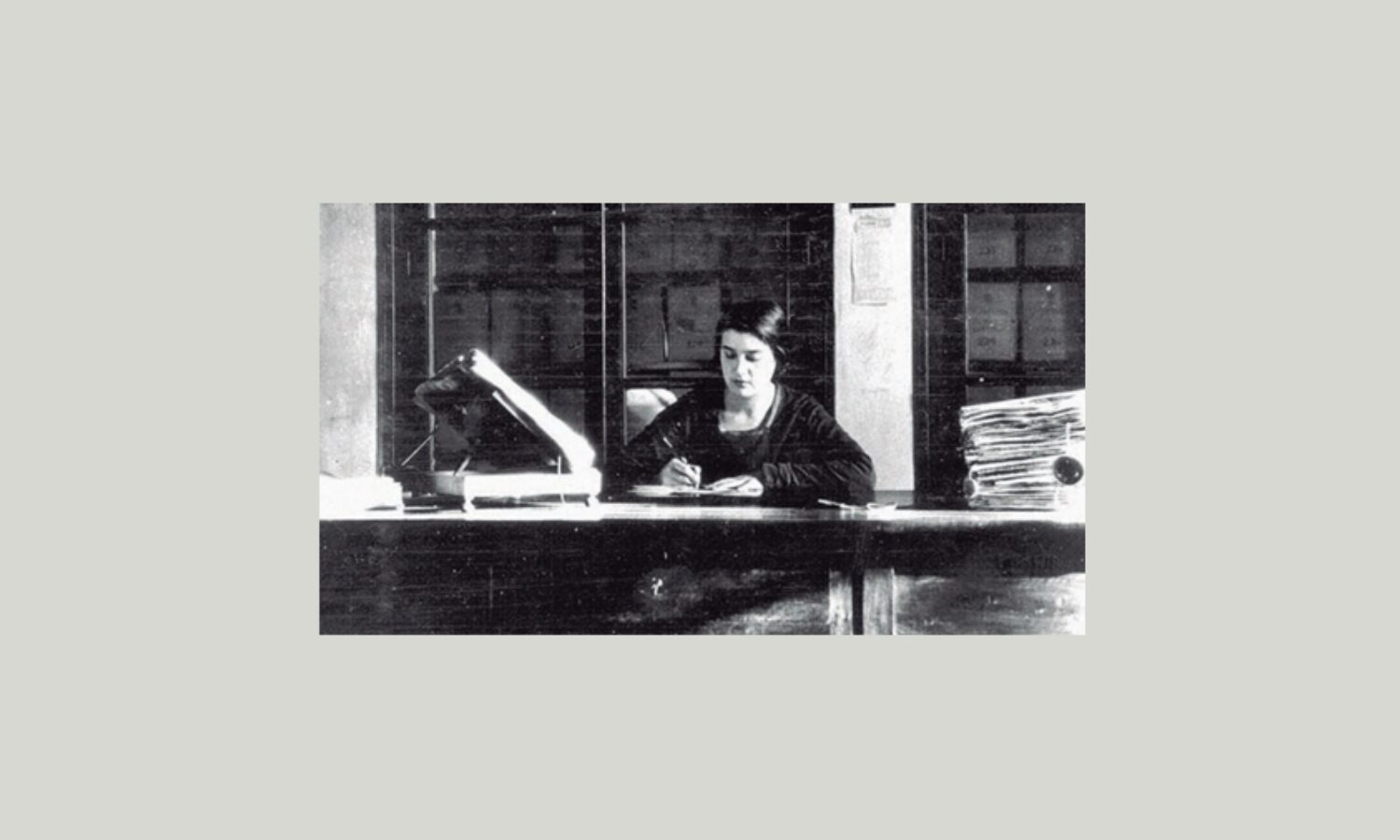
Artículo
María Moliner no nació para encajar en los moldes de su tiempo. Nació, más bien, para esculpir un monumento contra ellos. Desde comienzos del siglo, cuando el mundo se retorcía entre los embates de la historia, ella ya intuía, como pocos, que la clave de la vida estaba en las palabras. Era joven cuando decidió que las letras serían su campo de batalla, y a las letras se entregó, como quien se lanza sin miedo a un río turbulento. No buscaba la fama, sino algo mucho más sutil: el reconocimiento de los que sabían ver más allá de los convencionalismos.
En aquellos años, en una España aún tambaleante por los ecos de la Guerra Civil, una mujer que se dedicara a escribir un diccionario no solo desentonaba, sino que desbordaba la lógica establecida. María Moliner no era una mujer de campo, ni de cocina, ni de esas limitaciones a las que la sociedad del momento aspiraba a relegar a las mujeres. No. María Moliner se adentró en el territorio peligroso de las palabras, donde un susurro bien pronunciado podía cambiar el destino de un país. Y lo hizo. Desde la soledad de su casa en la calle Don Quijote, en Madrid, tejió un trabajo que, lejos de quedar en las sombras, iluminaría para siempre a quien se atreviera a mirarlo con ojos desprovistos de prejuicios.
Madrid, en los años 40, era una ciudad gris, de sombras largas y calles estrechas donde la vida parecía moverse a un ritmo más lento de lo que el mundo demandaba. Pero allí, en ese Madrid sombrío, María Moliner, lejos de ceder al hastío y la resignación, se metió en un trabajo colosal, algo que muchos consideraban inútil, e incluso temerario: crear un diccionario que reflejara el uso real del español. Porque no se trataba de palabras vacías ni de definiciones frías. Moliner se obsesionaba con cada término, cada sinónimo, cada matiz. Se dedicó a desmenuzar la lengua de manera meticulosa, dejando de lado la altivez académica, ese lenguaje elevado, para traer la palabra a la tierra. Para ella, las palabras eran un reflejo de la vida misma, no un decorado ajeno a la realidad. A lo largo de años de trabajo incesante, María Moliner fue llenando cuadernos y fichas, apilando libros, buscando en cada rincón del idioma la precisión que se le escapaba, como quien busca una aguja en un pajar.
Su Diccionario de uso del español no solo era una obra académica; era un acto de resistencia
En ese proceso, Moliner no se anduvo con medias tintas. En su diccionario no hay espacio para lo inútil. Sus definiciones son precisas, los ejemplos, certeros. No hay lugar para adornos vacíos. Ella misma lo decía: «No se trata de definir palabras, sino de situarlas». Y es que, como pocos, María sabía que las palabras tienen un peso que va más allá de su significado; son un reflejo del tiempo, del contexto, de la cultura. Su Diccionario de uso del español no solo era una obra académica; era un acto de resistencia, una lección de vida en un país que parecía haberse olvidado de las palabras que realmente importaban.
El proceso de su diccionario fue, como ella misma lo describió, largo y meticuloso. Moliner no solo se dedicó a la recopilación de palabras y su significado, sino que también añadió sinónimos, detalles etimológicos y ejemplos de uso, un enfoque mucho más detallado que el de otros diccionarios de la época. El trabajo se realizó en solitario, sin la ayuda de colaboradores o de instituciones académicas, algo que, sin embargo, no mermó su esfuerzo ni la determinación de hacer bien su tarea. Durante los años que le llevó completar el diccionario, María vivió entre pilas de papeles, recibiendo visitas que la mantenían distraída del arduo trabajo de la lexicografía, pero siempre regresando con avidez a su tarea, la cual describió como «una misión».
Cuando el diccionario fue finalmente publicado, en 1966, la reacción fue unánime: su obra era una joya, una obra maestra de precisión y profundidad. Pero lo que para muchos parecía un triunfo merecido, en realidad fue recibido por algunos sectores académicos con cierto recelo. En particular, la Real Academia Española, entonces dirigida por Dámaso Alonso, amigo de María, nunca aceptó la posibilidad de incorporar a esta mujer dentro de sus filas, a pesar de que su obra sería considerada con el tiempo uno de los pilares de la lexicografía española.
Como ella misma decía, «no se trata de definir palabras, sino de situarlas»
La relación de Moliner con la Real Academia Española es, de hecho, una de las grandes paradojas de su vida. A lo largo de los años, intentó varias veces acceder al estatus de académico, pero sus esfuerzos fueron en vano. A pesar de que Moliner había demostrado su brillantez y competencia, la Academia se mostró reacia a incluirla entre sus miembros, un golpe duro para quien había dedicado años de trabajo a su diccionario y cuya obra era aclamada por la crítica y la sociedad. La Academia no solo le negó un sillón, sino también el reconocimiento institucional, un olvido que la acompañó hasta el final de su vida.
Pero María Moliner no se amilanó. La exclusión de la Academia no fue más que un pequeño obstáculo para alguien que ya había decidido que las palabras no dependían de una institución ni de un cargo. Las palabras estaban allí, en las calles, en los libros, en las conversaciones cotidianas. El hecho de que la Academia no reconociera su obra como debía hacerlo, es decir, otorgándole un merecido espacio en torno a la mesa ovalada del Salón de Plenos, solo le dio más valor a su esfuerzo. Mientras los académicos seguían con su ritual de ceremonias y decisiones a puerta cerrada, Moliner, desde su soledad, alimentaba una obra monumental que cambiaría la forma en que los hispanohablantes se acercaban a la lengua.
Y el tiempo fue dándole la razón. El diccionario que ella había creado, sin ayuda de la RAE ni de los recursos oficiales, pasó a ser una de las principales referencias del idioma. Años después, incluso aquellos que la habían ignorado no pudieron más que rendirse ante la evidencia: la obra de Moliner era tan precisa, tan completa, que no solo los estudiantes y los periodistas, sino también los académicos que la habían desestimado, comenzaron a consultarla. A esos hombres, tan sumidos en su mundo de silenciosas disputas, les costó reconocer que una mujer les había ganado la partida. Pero ya era tarde. El diccionario de Moliner había echado raíces.
Y 2025, con el 125º aniversario de su nacimiento, viene a recordarnos una verdad simple y dolorosa: la historia no suele darle el lugar que merece a quienes se lo ganan, pero el tiempo siempre pone las cosas en su sitio. Tres mujeres, en un acto simbólico y silencioso, decidieron colocar una placa en la fachada de la casa de la calle Don Quijote, en Madrid, donde María Moliner había trabajado durante tantos años. Un pequeño acto de rebeldía, casi anónimo, pero que meses después fue seguido por una respuesta oficial del Ayuntamiento, que, al fin, ha decidido colocar la placa verdadera. Un pequeño gesto que, a su manera, resarce en parte la injusticia histórica que Moliner vivió durante su vida.
Porque, al fin y al cabo, María Moliner no necesitaba un sillón en la Academia. Lo que necesitaba era una calle que llevara su nombre, un lugar en la memoria colectiva. Y esa memoria, aunque ha tardado en llegar, lo ha hecho para quedarse. Las palabras, como ella bien sabía, tienen una fuerza que va más allá de los dictámenes de los académicos. Las palabras son inmortales. Y María Moliner, mujer hecha palabra a palabra, lo es también.
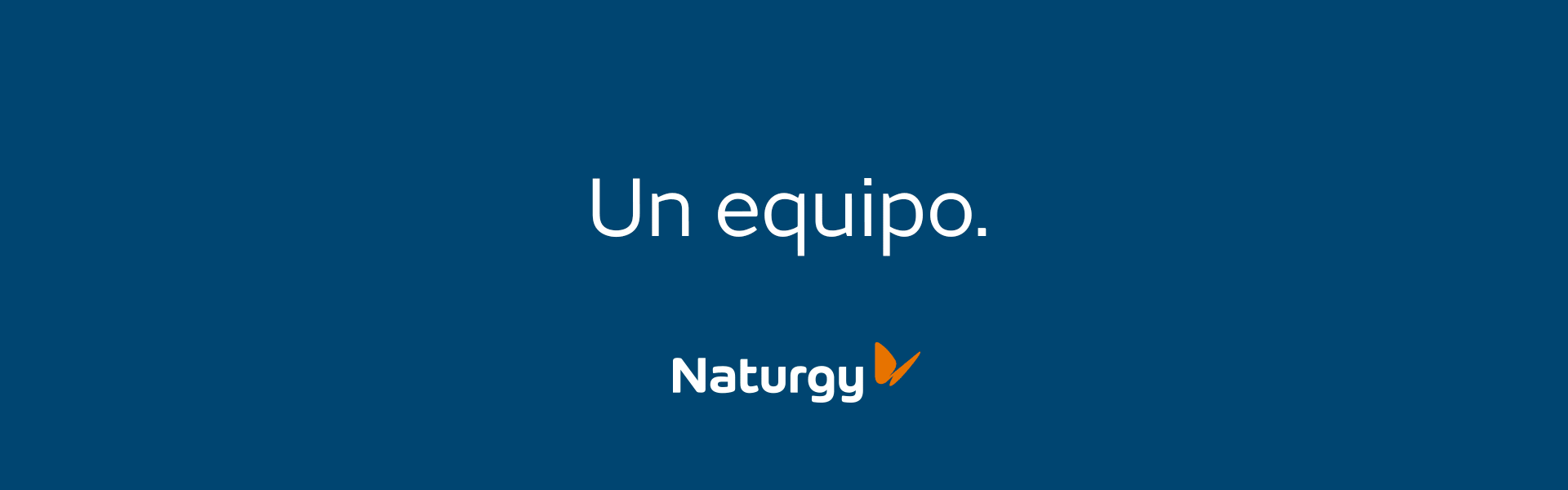



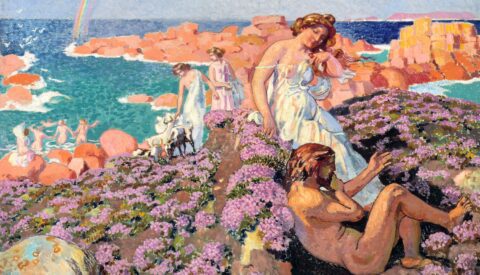
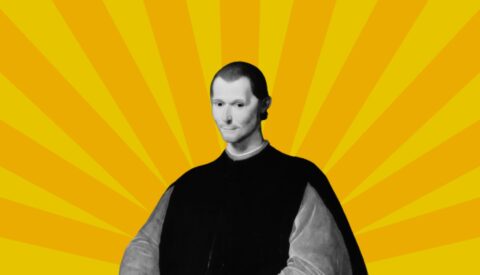

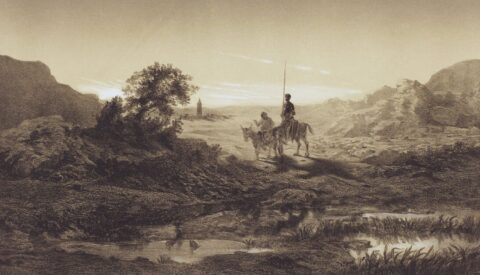
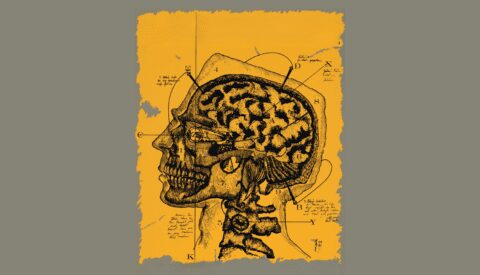


COMENTARIOS