Opinión
Tiempo para construir el deseo
Arthur Schopenhauer nos caracterizó hace dos siglos como «máquinas deseantes». Hoy, sin embargo, la vigencia de esa frase podría ser cada vez menor: el deseo se ha capitalizado y se ha convertido en un objeto más con el que poder mercadear.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
En uno de los fragmentos más memorables de la literatura clásica, el poeta latino Lucrecio se refería en Sobre la naturaleza de las cosas al origen del amor físico, a los amantes y a la unión amorosa, carnal, como una «herida oculta» imposible de cerrar o de saciar de manera definitiva. Con muy bellas expresiones que superan lo erótico, Lucrecio habla de «dudosas incertidumbres», de «esperanzas», de «una llaga que se aviva y se consolida alimentándola», de «una locura y furor inextinguibles» o, en fin, de los variados «juegos de amor de Venus».
Lo más relevante de este tan pormenorizado como hermoso análisis que desarrolla el autor del texto es su caracterización del deseo: si algo pone de manifiesto la unión amorosa es su permanente incandescencia. Los amantes entablan una suerte de lucha, una pugna en la que no solo el placer está presente, sino también y sobre todo las ansias de hacer uno ambos cuerpos. Aunque todo esfuerzo resulta vano, pues la mutua posesión es imposible y la llama del placer siempre se mostrará altiva e inextinguible.
Desde tiempos inmemoriales, la historia del pensamiento –pero también la literatura, la psicología, la sociología, la medicina o la antropología– se ha interesado por la peculiar índole de nuestro deseo. Mantenemos una relación conflictiva con él: a veces le damos rienda suelta y no acotamos sus límites o aspiraciones, en otros momentos llegamos incluso a arrepentirnos de aquello que deseamos o, en ocasiones, hasta negamos su realización.
«El deseo es, pues, el monstruo que nos habita»
La tradición occidental, aunque también gran parte de la oriental, se ha decantado por caracterizar el deseo como «lo otro» de nosotros mismos, como aquello que padecemos sin ser enteramente partícipes de su aparición y, por tanto, como algo que hay que tener bajo vigilancia. El deseo, pues, como el monstruo que nos habita.
Quedó así condenado al amparo de la aristotélica sentencia «el ser humano es un ser racional». La razón y la racionalidad se encumbraron, desde la Antigüedad griega, como los baluartes de nuestra humana condición; todo ha de quedar supeditado a los designios racionales. Hasta bien entrado el siglo XVIII, con las tesis naturalistas del marqués de Sade, el deseo siempre fue considerado como un proscrito, como un potencial criminal al que debemos mantener bajo constante acecho y supervisión. Décadas más tarde, Arthur Schopenhauer nos caracterizó como «máquinas deseantes»: si somos genuina y principalmente algo es deseo, voluntad a la que hay que tener controlada de continuo. Ya en el siglo XX, Sigmund Freud nos puso sobre la pista de que «no somos dueños de nuestra propia casa»: de manera inconsciente, los deseos confeccionan nuestra atmósfera afectiva y emocional, hasta repercutir de manera decisiva en la forma en que pensamos y actuamos.
Sea como fuere, y sin entrar ahora en esta apasionante discusión, si de algo no cabe duda es de que el deseo ocupa un lugar central en nuestra vida, hasta el punto de que empresas de comunicación, las redes sociales o los partidos políticos pugnan por hacerse con sus designios para poder dirigirlo a su antojo. El deseo se ha capitalizado y se ha convertido en un objeto más con el que se puede mercadear. Con ello, como he defendido en otros artículos, también nuestra atención y nuestra concentración se han transformado en elementos clave del negocio del deseo: desde diversas instancias intentan arrebatarnos el necesario tiempo en el que se construye el deseo y, con ello, quedamos transfigurados en vulnerables marionetas que se mueven al son de anuncios, eslóganes políticos y diferentes imperativos de nuestro tiempo (estándares físicos, rutinas de ejercicio, dictaduras felicifoides, éxito económico).
En su libro La civilización de la memoria de pez. Pequeño tratado sobre el mercado de la atención, Bruno Patino lo explica a la perfección con palabras tan elocuentes como preocupantes: «Nuestros propios datos se utilizan contra nosotros. Ya no hay tiempo para ir construyendo el deseo. Y cuando el deseo se va dibujando, siempre llega demasiado tarde: centenares de nuevos estímulos nos acechan exigiendo respuesta». Y apuntala con gran acierto: «El tiempo que nos han robado es el de la carencia, es decir, el del deseo. El del amor, el del otro, el de lo absoluto».
«Intentan arrebatarnos el necesario tiempo en el que se construye el deseo y, con ello, quedamos transfigurados en vulnerables marionetas»
Vivimos hiperexcitados al son de incentivos y aguijones que nos espolean por doquier en todo momento. Mientras, las nuevas leyes educativas, elaboradas bajo el patrocinio de las más novedosas y «progresistas» tesis pedagógicas, restan importancia a disciplinas teóricas que, se dice, carecen de aplicación práctica. Lo principal, defienden los nuevos gurús educativos, es preparar al estudiantado para un mercado laboral cada vez más exigente. El daño que la más hueca pedagogía está causando en la educación solo lo valoraremos cuando, en unas décadas (no muy lejanas), volvamos al analfabetismo. La pedagogía debe estar al servicio del conocimiento, y no al revés. No es suficiente con saber leer: hay que enseñar el valor de la lectura, por qué y cómo puede blindarnos frente a muchos de los vacuos y perversos imperativos de nuestra época.
Si no se crean medidas urgentes, pronto presenciaremos un peligroso analfabetismo funcional: se sabrá leer, pero no se querrá leer; se sabrá pensar, pero no se querrá pensar. Y la manipulación de toda especie estará garantizada. Es terrible decirlo: los ritmos contemporáneos nos convierten en máquinas de carne al servicio de la producción. Se olvida peligrosamente que la escuela, el colegio o el instituto deberían ser lugares donde se aprende lo «inútil», aquello que después, en la vida laboral, no da tiempo a aprender. Aquello para lo que no queda tiempo. La muy cuestionable exigencia de tan solo «preparar para el mercado laboral» al alumnado supone declarar la bancarrota de la enseñanza como periodo en el que jóvenes y adolescentes descubren libremente hacia dónde desean encauzar sus futuros esfuerzos. El colegio no puede ser una fábrica de trabajadores. Tampoco la universidad, cada vez más saturada de «competencias» y «habilidades» destinadas en exclusiva a satisfacer un sistema productivo depredador y excluyente. La enseñanza ha de ser un potenciador de las propias capacidades, no un elemento limitador de posibilidades.
Ya escribió Albert Camus que, frente al imperio de lo igual, las relaciones productivas y los ritmos hiperacelerados, «existe en el mundo una enorme fuerza de persuasión que se llama cultura». Se equivocan quienes sostienen que la educación tiene que ser en exclusiva una «escuela para la vida laboral». Precisamente porque después la vida no deja tiempo para lo considerado superfluo (como la literatura, la filosofía, la historia, la música o la ciencia de base), hoy es el momento de dar importancia al conocimiento. Nuestras posibilidades vitales se amplían y enriquecen cuando sabemos más. Nos jugamos todo en este más: solo saber más nos capacitará para permanecer menos avasallados por las urgencias impuestas por nuestra contemporaneidad, para conservar y cultivar nuestra independencia y autonomía.
Permitirnos el tiempo necesario para construir nuestro deseo es hoy imprescindible. Permitirnos el tiempo de la carencia, de la falta, del hueco. La educación es fundamental en este proceso de reapropiación de nuestro tiempo, y por eso no puede estar sujeta a los imperativos epocales. Existen valores y actividades con cuya destrucción contribuimos a la utilización mercantilista de nuestras aspiraciones, afanes y anhelos. Si nuestro deseo queda relegado a objeto de consumo, habremos entregado la más preciada de nuestras posesiones: la posibilidad de elegir qué y cómo queremos ser. La posibilidad de pensarnos en el paréntesis que crea la reflexión comprometida.



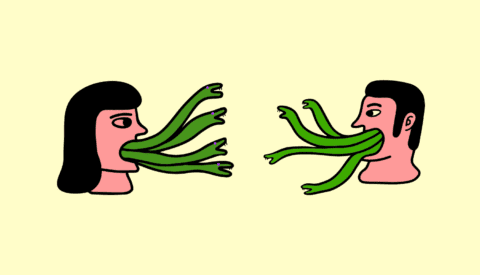
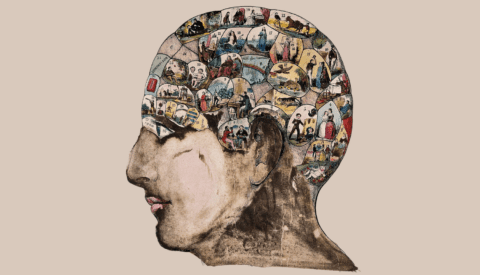






COMENTARIOS