Cultura
Chaplin, Hitler y el rol de la parodia
A través de ‘El gran dictador’, Chaplin erigió la parodia como una de las más elaboradas armas políticas. En ‘La risa caníbal: humor, pensamiento cínico y poder’ (Alpha Decay), Andrés Barba demuestra que la comedia raras veces es inocente: reír es, en parte, devorar.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
Sucedió en 1941 en la residencia de Obersalzberg, en la misma sala privada de proyección en la que se emocionó con La dama de las camelias, devoró innumerables westerns y defendió a Clark Gable como «el mejor actor de Hollywood»: Adolf Hitler vio (y no una, sino dos veces y en días consecutivos) El gran dictador, de Charles Chaplin. El descubrimiento lo hizo el guionista y escritor Budd Schulberg mientras inventariaba las fotografías y grabaciones en la residencia privada de Hitler para recabar información para los Juicios de Núremberg en 1945.
Todo formaba parte de un ritual privado: en compañía o en solitario (y en solitario la proyección incluía también una poderosa ingesta de dulces y chocolate no muy distinta a la de cualquier culpógeno espectador de clase media), Hitler veía casi una película diaria en su sala privada de proyección. Su afición al cine era algo más que un hobby. Cinco años antes, en 1935, había encargado a su colaboradora y amiga Leni Riefenstahl el que probablemente sea el documental de propaganda política más célebre de todos los tiempos: El triunfo de la voluntad. 114 minutos a mayor gloria del nacionalsocialismo destinados a propagar internacionalmente la imagen de una nueva Alemania restaurada tras el fracaso de la Primera Guerra Mundial. No hay duda de que los contrapicados, las tomas aéreas, las tropas del tercer Reich y la música de Wagner le pusieron la piel de gallina a más de uno, pero de lo que tampoco podemos dudar, si damos crédito al testimonio de René Clair, es de que hubo al menos otro espectador que se lo tomó de una manera muy distinta. Sucedió en el MOMA de Nueva York el mismo año 1935; en uno de los pases del documental que se hizo para el público, alguien comenzó a reír a carcajadas. La gente se volvió bruscamente para reprochar ese gesto de mal gusto a aquel insensato y descubrieron con estupor que quien reía era ni más ni menos que el cómico más célebre del mundo: Charles Chaplin.
Hitler era demasiado megalómano como para no querer ver al menos una vez aquella película que había producido sobre él la mayor potencia cinematográfica mundial
No asombra que El triunfo de la voluntad sea una de las ideas germinales de El gran dictador; en realidad, es emocionante pensar en la excitación de Chaplin ante el pomposo documental de Riefenstahl. Solo un año y medio después, Hitler ve en privado por primera vez su propia versión paródica de Adenoid Hynkel, dictador de Tomania, y sus enrevesados planes para invadir Osterlich con ayuda de su homólogo fascista Benzino Napoloni. Si hubiese que hacer una lista de grandes momentos privados de la Historia en los que el humor acorraló a la realidad y la puso contra las cuerdas, bien se podría contar este entre ellos: el instante en que se apaga la luz de la sala de cine privada de la residencia de Obersalzberg y Hitler se queda solo ante su propia imagen paródica.
No es muy difícil imaginar las razones que le llevaron a ver El gran dictador: aún si no hubiese sido un éxito internacional con una recaudación de más de 11 millones de dólares, Hitler habría seguido siendo demasiado megalómano como para no querer ver al menos una vez aquella película que había producido sobre él la mayor potencia cinematográfica mundial, una potencia contra la que aún no estaba en guerra. Cabe suponer, en un ejercicio de imaginación no demasiado audaz, una sombra de sonrisa sardónica en los labios de Hitler ante el discurso inicial de Hynkel en ese alemán inventado, o en la llegada en tren de Napoloni, o en esos posados ultrarrápidos ante unos frustrados artistas que apenas tienen medio minuto al día para avanzar en su retrato del gran hombre. Tal vez la risa se quedara un poco petrificada en el maravilloso baile de Chaplin-Hynkel con la bola del mundo y se desatara la furia en ese fatal y profético estallido del globo que hace que Hynkel se ponga a llorar sobre su escritorio.
Una de las cualidades más interesantes del fenómeno de la parodia es que es una confirmación de la estructura jerárquica del mundo en la conciencia del que ríe. O por dar todavía un paso más: es imposible hacer una parodia sobre algo (o reír contemplándola) sin reconocer implícitamente su importancia. Solo algo verdaderamente importante puede convertirse en el objeto de una narración paródica. No es improbable que, lejos de ofenderse en los primeros minutos del largometraje, Hitler se sintiera extraña y misteriosamente halagado por haberse convertido en el objeto internacional de un ataque. Para un hombre inteligente (y no puede decirse que Hitler fuera estúpido), El gran dictador confirmaba que incluso en la conciencia de aquellos que reían –y sobre todo en ellos– él era una persona temible, amenazadora y a la que había que tomar muy en serio. Tan en serio al menos como para que el cómico más célebre del mundo (y, ya puestos, de la Historia, por mucho que fuera imposible adivinarlo entonces) se tomara la molestia de cuatro años de trabajo, innumerables quebraderos de cabeza personales e institucionales, amenazas veladas y no tan veladas y una producción pagada de su propio bolsillo de nada menos que dos millones de dólares.
Una de las cualidades más interesantes del fenómeno de la parodia es que es una confirmación de la estructura jerárquica del mundo en la conciencia del que ríe
Que Hitler viera El gran dictador es fascinante, pero que la viera por segunda vez al día siguiente es un signo delatador. Si bien sobre la primera ocasión solo podemos especular en el vacío (o como dijo el propio Chaplin: «¡Daría lo que fuera por saber qué le pareció!»), sobre el simple hecho de que exista una segunda vez y de que esa segunda vez esté tan cerca de la primera ya se pueden tener algunas certezas. Para empezar, algo le había inquietado, o no la habría visto de nuevo. Hace pensar en esa magnífica anécdota que relata Baudelaire en su ensayo sobre lo cómico y que bautiza con un título digno de un poema de Las flores del mal: «El ángel mancillado por la caricatura». Virginia, una hermosa muchacha rubia más bien pánfila, se sienta frente a un caricaturista en el jardín de las Tullerías, y cuando el artista le enseña el resultado, su propia imagen paródica, se levanta temblorosa e incapaz de retirar la mirada del grotesco dibujo como si se tratara de una revelación maligna: «El ángel –dice Baudelaire– ha sentido que el escándalo se encontraba allí. […] Haya comprendido o no haya comprendido, le quedará para siempre la impresión de cierto malestar. Algo parecido al miedo».
Puede que algo parecido al miedo –una inquietud, algo cercano al malestar– persiguiera a quien ya era por derecho uno de los hombres más temidos del mundo desde el primer visionado de El gran dictador hasta el segundo. Cualquiera que haya visto dos veces seguidas y en días consecutivos una misma película, sabe que lo ha hecho porque le quedaba una cuenta pendiente. Pero ¿en qué consistía la cuenta pendiente de Hitler con respecto a El gran dictador?
Tal vez una de las claves la dio el propio Chaplin en su auto-biografía: «Ese hombre [Hitler] cometió el error imperdonable de elegir mi bigote». El parecido es una de las experiencias más lábiles y particulares de la vida: basta un simple comentario para articular (o desarticular) lo que tan solo es la sombra de una sospecha: que dos personas se parecen. No hay más que imaginar una situación inocua y familiar: una comida de domingo en la que alguien hace un comentario banal; lo mucho que se parece un niño a su difunto tío. La mirada de la familia se vuelve hacia el niño y por un instante, como si se tratara –literalmente– de un embrujo, la cara del niño se colma de la del difunto, el parecido que siempre había estado ahí, desapercibido por todos, se precipita y se materializa. Y al darle un parecido, la familia le da al niño algo que ya está lejos de ser banal: un destino. No hay niño, por muy infantil que sea, que no sienta sobre los hombros de su conciencia el ominoso destino de parecerse a un muerto. Se ha comentado hasta el aburrimiento la inquietante casualidad de que Hitler y Chaplin nacieran con una diferencia de menos una semana en el mes de abril de 1889 y que tuvieran una constitución física casi idéntica. El hecho de que dos personas se parezcan puede ser, al fin y al cabo, la cosa menos significativa del mundo, el niño de la familia anterior puede decidir al crecer que su parecido con el difunto tío no es más que un accidente circunstancial, pero cuando una de esas personas, como en el caso de Chaplin, convierte ese parecido en uno de sus «rasgos significativos», la situación cambia por completo. Elegir parecerse es elegir una encarnación. Chaplin elige en el sentido más existencialista de la palabra el destino de parecerse a Hitler, pero lo elige desde la piel del cómico, del paroda. Pero también Hitler eligió –y contra todo pronóstico– adoptar un bigote que estaba lejos de ser popular y que solo utilizaba Chaplin, sabiendo que se le iba a emparentar inmediatamente con él. Desde el mismo comienzo del nacionalsocialismo alemán se hizo célebre en Inglaterra una canción paródica de Tommy Handley titulada precisamente así: «Who is that Man? (Who Looks Like Charlie Chaplin)».
Una de las claves de todo la dio el propio Chaplin en su auto-biografía: «Ese hombre [Hitler] cometió el error imperdonable de elegir mi bigote»
Desde Aristóteles, la batalla cómica se ha distinguido de la trágica por la desigualdad de las partes que se enfrentan. En la batalla trágica la expectativa del combate crece porque los enemigos son de origen equivalente y sus fuerzas están equilibradas, mientras que en la batalla cómica el efecto está fundado, por el contrario, en la desigualdad del origen de los contendientes y en el desequilibrio de sus fuerzas. Mirada desde un punto de vista tradicional, la grotesca nariz de goma que trata de apoderarse de la nariz real (el bigote falso de Chaplin que persigue al bigote auténtico de Hitler) pone de manifiesto de manera indudable la inicial superioridad del enemigo trágico.
Hasta bien entrada la era moderna, una de las funciones políticas de la parodia era precisamente la legitimación del objeto burlado y su defensa, pero cuando Chaplin comienza a reírse a carcajadas en el MOMA durante la proyección de El triunfo de la voluntad en 1935 no se puede decir que resuene la conciencia de alguien que se siente inferior. Chaplin no funda su discurso en el de la importancia de su enemigo, sino que está convencido de que puede enarbolar la parodia como una verdadera arma política. Se trata de una risa fundacional. Puede que, desde el punto de vista de la narración, la parodia de Chaplin siga anclada en el formato griego, pero el cómico se ha alzado aquí como un digno y equilibrado contrincante dispuesto a entablar batalla en igualdad de condiciones. Chaplin no quiere vencer a Hitler como Cervantes venció al autor del Amadís de Gaula, no quiere que el tiempo sea el árbitro dilucidador de la importancia, no siente un fascinante desagrado por su modelo, sino que está convencido de su absoluta superioridad moral sobre él. Quiere una batalla contemporánea y está confiado en el poder degradante de la imagen que está haciendo de su enemigo. Sabe, por supuesto, que su imagen quedará para siempre e inexorablemente adherida a la de Hitler como una especie de invertido o negativo. Elige el parecido porque el parecido es el destino inevitable del paroda.
Toda imitación es, al fin y al cabo, un caso moderado de «posesión diabólica» entre el modelo y su imitador. Los dos extremos establecen unos vasos comunicantes que canalizan algo más que un parecido físico. Tal vez el miedo que llevó a Hitler a ver de nuevo El gran dictador no fuera muy distinto del miedo que seguramente sintió Chaplin cuando se disfrazó de Hitler por primera vez y se miró a un espejo para comprobar el efecto. Uno creía en el advenimiento del Tercer Reich y otro en la posibilidad del amor universal y la democracia, dos cosas desde luego muy distintas pero que tal vez en esencia articulan una estructura mental no tan dispareja: los dos hombres habían filtrado el mundo a través de una idea única y totalizadora. Que la utopía de Chaplin sea más amable y humanista que la de Hitler no la convierte en menos utópica. No parece posible hacer una imitación de Hitler como la que hace Chaplin en El gran dictador teniendo (solo) un bigote (postizo) en común. Chaplin tuvo que entender algo al mirarse en el espejo, algo no solo sobre Hitler, sino también, y necesariamente, sobre sí mismo.
Chaplin no funda su discurso en el de la importancia de su enemigo, sino que está convencido de que puede enarbolar la parodia como una verdadera arma política
El discurso final de El gran dictador –un discurso en el que Chaplin se esmeró hasta el punto de elaborar más de una veintena de versiones para alcanzar el texto definitivo– es quizá uno de los ejemplos más conmovedores del desconcierto de quien se ha apoderado hasta tal punto del objeto de su parodia que ya ha empezado a utilizar sus propios términos. Pasando por alto que el discurso antibelicista de Chaplin es al mismo tiempo el más belicista de la Historia y que llama abiertamente a la guerra para salvaguardar la libertad y la democracia (pasando por alto que el nacionalsocialismo era precisamente la elección libre del pueblo alemán y la validación de su sistema democrático), Chaplin opta por un denuesto de la inteligencia. «Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia, duros y desconsiderados. Pensamos mucho y sentimos demasiado poco. Más que inteligencia necesitamos bondad y dulzura, sin ellas la vida será violenta». El discurso de Chaplin se parece a la paradoja del escéptico, utiliza las ideas para aborrecerlas. Y no es poco peligroso: instaura el caldo de cultivo perfecto para todas las dictaduras, eso que Sloterdijk llamó en un momento de lucidez mental setenta años más tarde la «cursilería trascendental» de las ideas políticas nacionalistas. Del mismo modo que las ideas pueden discutirse (y hasta demostrarse literalmente falsas) los sentimientos solo pueden creerse o no creerse, y en el caso de ser creídos, solo pueden respetarse. El parapeto ideal de los discursos nacionalistas y fascistas es precisamente que están fundados en sentimientos, no en ideas: se sitúan en un punto dialéctico inexpugnable.
Este es un fragmento de ‘La risa caníbal: humor, pensamiento cínico y poder‘ (Alpha Decay), por Andrés Barba.






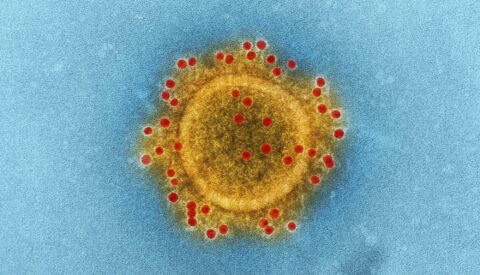



COMENTARIOS