Cultura
«La pandemia nos recuerda nuestra condición mortal y para eso no hay remedio»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
El filósofo Diego S. Garrocho (Madrid, 1984) no está en Twitter porque cree no tener nada que opinar sobre los temas que normalmente son ‘trending topic’. Pero este profesor de Ética y Filosofía Política de la Universidad Autónoma de Madrid tiene mucho que decir. Y mucho más en tiempos de pandemia, donde las grandes cuestiones del ser humano, como la muerte, afloran en la mayoría de casos sin resortes para ser respondidas. Además de profesor y vicedecano de Investigación, antes del estallido del coronavirus se entretenía dando clases de Filosofía a círculos de aficionados en un Madrid que estaba en plena ebullición cultural. Explica que se decantó por esta asignatura por culpa de su profesor de bachillerato, y que lo que más le mueve en estos momentos es la gente a la que admira que «no están en desiertos ni en montañas muy lejanas». Entre sus filósofos de referencia se encuentran el británico conservador G. K. Chesterton, pero sobre todo Platón y Aristóteles.
En el artículo Moralizar la naturaleza hablas de cómo un número de voces ha querido darle un significado moral al coronavirus, pero lo que verdaderamente nos quieres decir es lo mucho que nos cuesta aceptar nuestra propia muerte. Explicas que esa aceptación nos permitiría interpretar lúcidamente la realidad. ¿De qué modo?
La tesis de aquel artículo simplemente quería redundar en algo obvio: además de preocuparnos por cómo minimizar los daños o de procurar una máxima eficacia clínica y asistencial, deberíamos no descuidar el modo en que enfrentamos un hecho tan incontrovertiblemente inminente como es nuestra muerte. Por muy bien que gestionásemos esta crisis, lo más amenazador de esta pandemia es que nos recuerda nuestra condición mortal, y para eso no hay remedio posible. Lo único que podremos hacer es reconciliarnos con nuestra naturaleza. Quizá merecería la pena reactivar recursos y estrategias para enfrentar la muerte, algo de lo que la sociedad contemporánea ha huido. Hasta que no apuntalemos unos valores que nos hagan capaces de afrontar nuestro destino mortal creo que estaremos mirando al dedo y no a la luna.
Me vienen a la mente las muertes de Jesús y Sócrates de las que hablas en clase. ¿Cómo sus muertes han marcado la historia del pensamiento ético occidental?
Las figuras de Sócrates y Jesús comparten muchas similitudes. El tópico, histórico o literario según la creencia de cada uno, es muy semejante en ambos casos: una comunidad política decide sacrificar al más justo de sus hombres. La imagen de una turba enfervorecida ajusticiando al hombre bueno es extraordinariamente potente. Para la mediocridad de los muchos, la virtud del excelente es un contraste; es la evidencia de nuestra precariedad y nuestra miseria. Si Nietzsche se preguntó «¿cuánta verdad puede soportar un espíritu?», los ejemplos de Sócrates y Jesús servirían para trasladar la cuestión a un ámbito político: «¿cuánta verdad puede soportar una ciudad?». Lo maravilloso de estos dos casos, por cierto, es que conforme a la lógica de cada uno de los relatos, Sócrates y Jesús podrían haber escapado y no lo hicieron. Más allá de la plasticidad de la escena, la enseñanza de ambos es que la muerte no es, ni muchísimo menos, el escenario más temible de una biografía. La vida humana puede degradarse hasta límites insospechados sin comprometer su supervivencia biológica, lo que debería recordarnos que preguntarnos de vez en cuando para qué vivimos no es una frivolidad teórica. Sócrates sostenía que una vida sin examen no merecía la pena ser vivida, y esa enseñanza me parece todavía vigente.
«Las democracias son regímenes precarios que tienden a caer si no se someten a un cuidado permanente»
En esa búsqueda de sentido, la eudaimonía aristotélica parece que se vuelve a poner de moda y, en un mundo poscoronavirus, quizás adquiera aún más sentido. ¿Crees que esta tragedia provocará un cambio en la manera de pensar de mucha gente?
Estoy convencido de que la ética aristotélica es uno de los mayores patrimonios culturales de la humanidad. Su gran aportación consistió en sostener que el ejercicio de la excelencia redunda en nuestra felicidad aquí y ahora. Sin referencias trascendentales y describiendo la acción humana con las mismas categorías con las que analizaba la caída de una piedra. Esa es la parte amable del relato, pero no olvidemos que la comprensión aristotélica de la felicidad –que yo incluso compartiría– está comprometida con una misión, con una teleología de la acción, que creo que resultaría mucho más difícil de digerir para la gran industria de la felicidad contemporánea. La felicidad aristotélica se compromete con el cumplimiento de nuestro destino como animales humanos y la excelencia se alcanza en la conquista de nuestra finalidad.
Con respecto a los cambios que esta crisis pueda generar en nuestros patrones de vida, hay uno que ya será irreversible: el COVID-19 nos ha demostrado que lo azaroso, lo inesperado y lo insospechado juegan un papel en la historia. Cómo asimilemos esa condición frágil y vulnerable de nuestro destino como humanidad es algo de lo que no tengo ni la más remota idea. Sospecho, además, de quienes parecen tenerlo claro.
Consideras que el coronavirus es un hecho puramente biológico, pero existen factores humanos que definen de alguna forma nuestra moral y que explican la expansión del virus: la destrucción de ecosistemas naturales, la densidad y contaminación características de las macrociudades, la alta movilidad de la globalización… ¿Nos pide la pandemia que busquemos formas de bienestar humano más compatibles con la biodiversidad?
Nuestro trato con la realidad –también con la realidad natural– está siempre mediado por metáforas, afectos y símbolos, por lo que el modo en que enfrentemos los hechos puramente biológicos estará cargado necesariamente de intencionalidad humana. Las crisis operan como aceleradores, son una ventana en la historia a través de la cual parece que la realidad se precipitara a más velocidad de la debida y, en este sentido, parece evidente que esta emergencia sanitaria está poniendo al descubierto algunas fallas estructurales del modo en que hemos vivido hasta ahora. El planeta lleva demasiado tiempo emitiendo signos inequívocos y, para muchos, ninguna evidencia es suficiente. Tampoco sabría relacionar la propagación de este virus con la agresión sostenida a la que estamos sometiendo al planeta desde hace décadas. A veces las catástrofes naturales no tienen nada que enseñarnos, son solo un contexto más en el que se despliega lo mejor y lo peor de nuestra humanidad.
Parece que vamos camino de una mayor intervención del Estado en la economía en un momento en el que la ciudadanía reniega de los políticos. Al mismo tiempo se ven líderes políticos, sobre todo mujeres, que están generando una nueva esperanza a través de valores como la honestidad, la veracidad, la empatía o incluso el amor. ¿Cómo puede la filosofía y la ética inspirar los valores de la política hoy?
Vivimos una circunstancia enormemente delicada ya que, en nuestro tiempo, y por paradójico que pueda parecer, la ética goza de un enorme prestigio aparencial y esto es lo peor que le podría pasar. Las empresas invierten dinero en responsabilidad social corporativa, los valores éticos se exhiben como claves identitarias de las corporaciones, el discurso político está cargado de conceptos morales (justicia, verdad…), pero, al mismo tiempo, convivimos pacíficamente con una perfecta deslealtad a toda esa hipérbole moralizante. De tanto hablar de ética y de tanto abusar de los conceptos, hemos terminado por hacer ininteligible aquello para lo que la ética es solo un instrumento. En el caso de la política, esta crisis tampoco traerá buenas noticias.
«La filosofía no es un hechizo o un método; es útil en tanto que constituye una tradición»
Existe una natural inquietud que demuestra que nuestro futuro está en manos de personas que, por decirlo cortésmente, quizá no sean las más preparadas. Lo verdaderamente preocupante no es tanto la impericia personal ni la ausencia de talento político, sino el deterioro al que hemos sometido a las instituciones que estaban llamadas a protegernos, precisamente, de la torpeza o de los errores humanos y legítimos de quienes nos gobiernan. Un político puede ser ruin, mendaz e incluso torpe, pero una comunidad políticamente bien construida es aquella que contaría con cortafuegos institucionales que minimizaran esa incompetencia de la cual ninguno estamos a salvo. La erosión de las instituciones y del léxico democrático nos ha dejado desprotegidos frente a una incompetencia que, de por sí, no tendría por qué haber sido tan temible.
¿Y cómo puede la filosofía contribuir a que la ciudadanía desarrolle un espíritu más crítico en este contexto tan complejo de desinformación, redes sociales o medios de comunicación manipulados por el poder?
Hay una dimensión técnica de la filosofía, como la que nos brinda la lógica o la teoría de la argumentación, que puede ser inequívocamente útil a la hora de localizar inconsistencias, falacias o fragilidades en los argumentos con los que discutimos públicamente. Sin embargo, no estoy seguro de que la filosofía sea un bálsamo o un remedio para todo como quieren argumentar algunos con no poca ingenuidad. La Alemania del 33 tenía un contexto muy fecundo en términos filosóficos y ya sabemos cómo terminó. Honestamente, creo que la filosofía ni nos hace más felices, ni nos hace más inteligentes ni tampoco nos convierte en ciudadanos más democráticos. La filosofía, más allá de esa dimensión técnica que antes señalaba, es útil en tanto que constituye una tradición: no es un hechizo, ni un método, ni tan siguiera un talante. La filosofía no es más que una colección de pensadores y pensadoras que nos precedieron y a los cuales podemos recurrir como inspiración cuando no somos capaces de alumbrar soluciones para nuestros propios problemas. En ese elenco podremos encontrar a nazis convencidos como Carl Schmitt o a demócratas comprometidos como Jürgen Habermas. Entre medias, nos toparemos con autores de lucidez ambivalente como Michel Foucault, quien no dudó en apoyar regímenes totalitarios como el Irán de Jomeini o la China de Mao al tiempo que comparaba las escuelas y los hospitales de la República Francesa con prisiones. Lo maravilloso y sorprendente es que todos ellos son interesantes y nos brindan ideas con las que pensar, y contra las que pensar.
¿Qué opinión tienes de las teorías últimas de Yuval Harari sobre vigilancia y empoderamiento ciudadano?
De un modo muy sumario, podría decir que comparto con él la preocupación por la vigilancia, pero tengo algunas dudas acerca de que el empoderamiento ciudadano –a falta de conocer con precisión qué pueda significar esa expresión– sea la alternativa disyuntiva a esa vigilancia, como él propone. En demasiados contextos históricos la ciudadanía ha sido, precisamente, un instrumento al servicio de la vigilancia, y la delación pública es, ha sido y será, una de las prácticas más rentables de la monitorización social. La historia nos ha demostrado que las democracias son siempre regímenes precarios que tienden a caer si no se someten a un cuidado y revisión permanente. Hoy sabemos, como explican los profesores de Harvard Levitsky y Ziblatt, que los enemigos de la democracia no visten necesariamente uniforme caqui ni exhiben sus amenazas de forma visible. Uno de los mayores riesgos de la pandemia es que creamos que el COVID-19 es nuestro único enemigo y estoy seguro de que es una posibilidad demasiado tentadora para algunos.
«Debemos extremar la vigilancia para que se preserven intactos derechos como la información o la libertad de expresión»
Existen investigaciones en el campo de la transparencia que demuestran que la ignorancia es, en algunos casos, necesaria para el equilibrio social. Es decir, demasiada transparencia es contraproducente. En momentos de pandemia como este, donde la información se convierte en el arma más valiosa, todos esperamos la verdad de lo que está pasando, ¿pero es legítimo por parte del Gobierno preservar algo de ignorancia para un mayor orden social?
En todos los países existe información clasificada y su administración tiende a ser un asunto enormemente delicado, no soy ingenuo. En cualquier caso, entre el realismo o el pragmatismo político y la protección de derechos civiles básicos tiendo a ser enormemente garantista con respecto a la defensa de los segundos. En un contexto de redefinición política como el actual, creo que debemos extremar la vigilancia para que se preserven intactos derechos básicos como la información o la libertad de expresión. Si después de cuarenta años de democracia no hemos sido capaces de brindarle a la ciudadanía una autonomía y pluralidad crítica suficiente como para mirar a la realidad cara a cara, estaríamos constatando un enorme fracaso. Eso sí, estoy convencido de que debemos seguir reforzando nuestro cuidado de los espacios de deliberación pública.









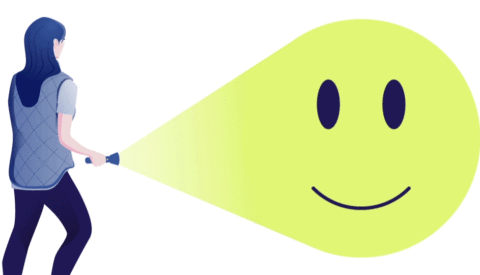

COMENTARIOS